Desde que la autora, tras poner el soñado the end, entrega el texto a la editorial hasta que se distribuye a las librerías, pasan no pocos meses absorbidos por la ingrata corrección de pruebas, pero también por el odioso miedo pre-escénico, acrecentado cuando la novelista viene precedida de no pocas medallas en forma de envidiados best-seller. A pesar de su aparente (sólo aparente) fragilidad, Julia Navarro está curtida como novelista y soporta estoicamente los nervios previos al estreno. Creo que la clave para ello se condensa en tres fuerzas liberadoras: familia, amigos y pasear.
Cuando uno lleva ya nueve novelas, nueve en las librerías -y aún siguen las nueve novelas nueve en sus estanterías- todo parece extraordinariamente sencillo, como si esto de contar historias fuera producto de la IA (aunque no dudo que en el futuro la novela la fabrique una Thermomix). Julia Navarro es una trabajadora de la novela, como lo es escribir para la totalidad de los que han elegido este oficio. Claro que hay un gusto y afición, pero novelar no es un divertimiento ni un hobby pues requiere una disciplina y autoexigencia constantes. Julia escribe cada día, no pocas horas, procurando mantener un horario regular, a veces con los dioses de su parte y en favor de la escritura fluida y, otras, menos, invitándole a dejar el teclado del ordenador para momentos más fecundos. Julia no entiende que a mí me guste el bolígrafo en lugar de lo que el americanismo llama computadora.
Julia llegó a la literatura probablemente por azar -como Julián Barnes al arte-, pero no por casualidad. También llegó porque en un momento dado fue iluminada por una idea que se lanzó a novelar. Descubrió el poder de la imaginación y fue capaz de trasladarlo a palabras, a la magia envolvente de las palabras.
Encontró en la literatura la certeza a la que la actualidad política de las tribunas del Congreso de los Diputados -en dónde la conocí a mediados de los 80 por su trabajo como periodista- era renuente. Y es que su literatura, en expresión de Jay McInerney (La Buena vida), tiene “una existencia física”, lo que explica que Julia esté en la atalaya de los pocos escritores españoles con millones de lectores.
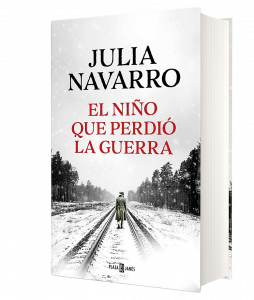 Nueve novelas nueve y, entre ellas, La Hermandad de la Sábana Santa, con la que abrió su camino allá por 2004 y que lleva cuarenta y dos ediciones y más de veinte traducciones, La Biblia de Barro, Dime quién soy, Dispara que ya estoy muerto, Tú no matarás, La sangre de los Inocentes. Bueno, y la última, la que nos reúne, El niño que perdió la guerra. En todas hay una historia intrincada pero bella, hay intriga y pasión a veces desenfrenada pero contenida, hay lealtades y traiciones, amores y desamores, comprensiones e incomprensiones, como en la vida misma. A las nueve novelas nueve se suma un ensayo por el que tengo particular estima, una historia compartida, en el que rinde un debido homenaje a un elenco de mujeres -unas doscientas- que han protagonizado la historia, muchas en silencio y muchas injustamente ocultadas, marginadas y siempre infravaloradas.
Nueve novelas nueve y, entre ellas, La Hermandad de la Sábana Santa, con la que abrió su camino allá por 2004 y que lleva cuarenta y dos ediciones y más de veinte traducciones, La Biblia de Barro, Dime quién soy, Dispara que ya estoy muerto, Tú no matarás, La sangre de los Inocentes. Bueno, y la última, la que nos reúne, El niño que perdió la guerra. En todas hay una historia intrincada pero bella, hay intriga y pasión a veces desenfrenada pero contenida, hay lealtades y traiciones, amores y desamores, comprensiones e incomprensiones, como en la vida misma. A las nueve novelas nueve se suma un ensayo por el que tengo particular estima, una historia compartida, en el que rinde un debido homenaje a un elenco de mujeres -unas doscientas- que han protagonizado la historia, muchas en silencio y muchas injustamente ocultadas, marginadas y siempre infravaloradas.
Escribe Katie Kitamura que “al fin y al cabo, imaginar no cuesta nada, lo que cuesta de verdad es vivir”. Ni Julia ni yo compartimos al cien por cien esta afirmación. Y yo aún menos que ella, porque envidio su capacidad imaginativa, ese tesoro de algunos privilegiados como Julia Navarro para transportarnos, a través de sus personajes, al viaje de Kavafis hacia Ítaca, “largo, rico en experiencias, los conocimientos”. Y además con un lenguaje natural, de elegante sencillez, pero hondísimo en sentimientos y emociones.
Julia no es capaz de tomar partido por una de sus novelas. En todas se ha entregado, pero su humildad natural le impide siquiera reconocerse como escritora de éxito. Su editor, el bueno de David Trías, sí lo tiene claro: Julia se supera con cada nueva obra y esta última, El niño que perdió la guerra, es la mejor de todas. Veinte años, veinte después de La Hermandad de la Sábana Santa, vuelve a cautivar a decenas de miles de lectores con una narración absorbente, que engancha con la mixtura de pasado y antepasados, guerra y revolución, miedos y cobardía, sacrificio y familia, colaboracionistas y leales a sus ideas incluso idealistas, libertad y autoritarismo y hasta totalitarismo. Todo entra y todo cabe en la novela, que en no poca parte es historia que -como dice Julia- “hay que conocerla” aunque no esté segura de que “por conocerla no se repita” en este mundo de los temibles neopopulismos.
COMPROMISO
En este como en todos sus libros, pero quizás en este de manera más evidente, expresa “su obsesión de que no volvamos a estar hechos un bocadillo entre dos ideologías totalitarias, la preocupación por los fenómenos migratorios desde un punto de vista humanitario”. Sus novelas tienen siempre un mensaje, pues Julia pretende trascender la mera narración de una historia. Julia no puede mantenerse en el papel de mera espectadora, pues su compromiso con los universales valores, que hemos consagrado en nuestra Constitución como superiores, la convierte en misionera de los mismos, en pro de un mundo mejor, más vivible y que nos permita un mayor optimismo ante las tamañas decepciones que nos rodean. Y para ello, para alcanzar ese mundo mejor, Julia repite hasta el agotamiento que el diálogo es la base para el encuentro, que no hay posible entendimiento sin diálogo, como en Dispara que ya estoy muerto.
Todo entra y todo cabe en la novela, que en no poca parte es historia que -como dice Julia- “hay que conocerla” aunque no esté segura de que “por conocerla no se repita” en este mundo de los temibles neopopulismos
En dictaduras, como las descritas en El Niño que perdió la Guerra, no hay diálogo. Dice la escritora que “todas las dictaduras son iguales, aunque se manifiesten con distintos grados de crueldad a la hora de perseguir a sus oponentes. El objetivo de todas es cercenar la voluntad de los ciudadanos; los dictadores siempre temen más a la palabra que a las armas. La palabra, el arte, todo aquello que pueda llevar a la reflexión, que pueda tocar el alma de los ciudadanos, de los artistas, de los creadores, de los poetas, de los filósofos,… están en la primera línea de sus enemigos a batir”.
Julia está en un momento dulce, de plena madurez como escritora y con envidiable inspiración. Nunca se ha sentido más libre para decir en alto lo que piensa. Me reitera lo que contesta a Juan Cruz: “El novelista tiene derecho a utilizar su propia memoria familiar, sus lecturas y sus conocimientos, para plasmarlos en un libro. A veces los libros que tienen contenido histórico ayudan a acercarse a determinados periodos, pero eso no significa que lo que cuenta el novelista sea la verdad. Es su verdad, es su experiencia, son sus recuerdos”. Siempre hay rememoraciones personales.
Aunque para la novelista es el padre de Clotilde, quien podría haber sido su abuelo, el representante de la tercera España, este modesto conversador se siente fascinado por otro personaje, Enrique es su nombre, que es la expresión de la moderación, del equilibrio, de la posición centrada, pero no equidistante. Pensé que se había inspirado en mi admirado Manuel Chaves Nogales. Pero hay otro personaje de El niño que perdió la guerra, la tía Olga, quizás una actriz secundaria de la obra, que dice algo que me impresionó: “No tenemos poder sobre el pasado, nadie lo tiene, no haremos más que sufrir si nos empeñamos en revisar qué hicimos y qué podríamos haber hecho”. Entre tanta ideologización de otros personajes del libro, la tía Olga descubre que el bosque no es solo el árbol que tiene delante de los ojos. Reparte ternura y distribuye sensatez en la familia, siempre ansiosa del bien sagrado de la libertad. Y es que en la novela aparece ese espíritu libre, que se llama Anya, que intenta vivir su vida, disfrutar de sus lecturas, de la música que le gusta, de los amigos con los que compartir experiencias vitales, pero se encuentra con muros infranqueables, cercenadores que la sajan su vida, su esperanza de vida. Y es que en la vida hay dolor, pero también hay un final que permite el encuentro, el abrazo entre Pablo e Igor, el amigo ruso y su hermano español.
Quizás la emoción y la pasión por la (buena) literatura me llevan a alargar más de la cuenta esta conversación. Y me vienen a la cabeza las palabras de Paul Auster, en su Leviatán. Escribe que unos autores “consiguen emparejar las palabras y las cosas”, mientras que otros “vuelan en direcciones diferentes y pasan la mayor parte del tiempo recogiendo los pedazos y pegándolos”. Pero hay quienes, como Julia, emparejan y recogen, entretejen una historia conmovedora. Gracias.
Enrique Arnaldo Alcubilla












